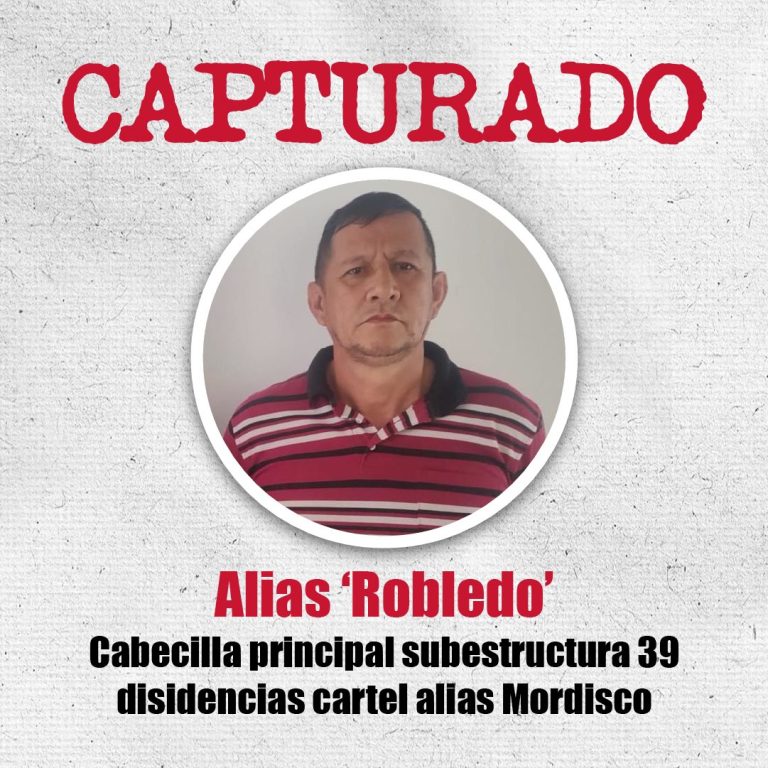El ciclista colombiano Egan Bernal se coronó campeón del Tour de Francia 2019.
Entre Courgnè y la cima del Iserán hay unos 50 kilómetros. A condición de ser un pájaro. Un cóndor por ejemplo. Courgné es un pequeño pueblo al norte de Turín donde se instaló Egan Bernal en 2016 para convertirse en un profesional del ciclismo que tres años más tarde acaba de colocar la primera piedra de su leyenda camino del Iseràn.
Los dos lugares se asientan en los Alpes que acogieron a un joven colombiano a quien todos veían más talento que él mismo, criado en las faldas andinas, a 9.000 kilómetros de allí, en Zipaquirá, al norte de Bogotá. Allí labró su talento. En Europa está escribiendo su mito, que ha comenzado con letras de oro al convertirse en el primer colombiano que vence en el Tour de Francia.
Con 22 años, es el segundo más joven en ganarlo, el primero desde que hace un siglo el vencedor se distingue con un jersey amarillo del resto de sus rivales.
La historia de Bernal se escribe en las alturas. Y, como reconoce el propio ciclista, con renglones torcidos, como si el destino se lo hubiera marcado el médico que atendía a su madre, que eligió un nombre griego, Egan, el mito del fuego, la llama que se eleva al Olimpo. «Las cosas pasan por algo», afirma ahora el ciclista, que vuelve atrás la vista para analizar cómo se ha visto en la cima del pelotón.
Nació en Bogotá el 13 de enero de 1997 porque la clínica de Zipaquirá estaba cerrada esos días. Su infancia se desarrolló entre los 2.700 metros de la ciudad donde vivía con sus padres, y los 3.400 donde culmina el monte Pacho, el que le hizo ciclista de raza.
Desde muy joven se aficionó a la bicicleta de montaña, animado por su padre, Germán, guardia de seguridad, que habría querido brillar en ese deporte. Pese a los buenos resultados, Egan estuvo a punto de abandonar el deporte en 2013 para estudiar periodismo. Solo la intervención de un mecenas, Pablo Mazuera, le animó a seguir un poco más.
«Me dijo que si no me iba bien, él mismo me pagaría los estudios de periodismo», recordaba en Val Thorens, vestido ya con el maillot amarillo del paseo triunfal por los Campos Elíseos.
Y vaya si le fue bien. El joven espigado, de nariz aguileña y mirada curiosa, se reveló ya como un prodigio. La plata que consiguió en la categoría júnior en los Mundiales de Lillehammer, en Noruega en 2014 le colocó en el punto de mira de todos los cazatalentos. Porque las cosas pasan por algo.
El italiano Gianni Savio le llevó al nivel del mar, a Mónaco, para firmar en 2015 un contrato de cuatro años que le puso sobre la carretera. Ahí entró en juego Courgnè, donde se instaló y conoció el ciclismo profesional y donde, ahora recuerda, tiene una segunda familia.
En el valle de Aosta se reencontró con la altura de su Zapaquirá y el Nivolet vecino le recordó su añorado Pacho.
En 2017 se impuso ya en el Tour del Porvenir y todo el mundo empezó a ver el aura de un campeón.
Los grandes equipos del pelotón se lo rifaron, pero apostó más fuerte quien tenía más medios, Ineos, antes llamado Sky, que buscaba ya un relevo generacional para los treinteañeros británicos Chris Froome y Geraint Thomas.
«Me sorprendieron de él dos cosas. Que no era un escalador como los otros. Sabía rodar, controlar el esfuerzo en contrarreloj y posicionarse bien en la bicicleta. Y que era tan maduro que solo pedía aprender», recuerda Dave Brailsford, el hombre fuerte del Ineos, que ha dirigido a seis de los siete últimos ganadores del Tour.
Su talento desbordaba. En su primer año en el equipo británico se hizo con la Vuelta a California y le enrolaron en el Tour. Para aprender, pero también para ser el escudero de los veteranos jefes de filas.
En el segundo año le designaron como jefe de filas para el Giro de Italia. Pero, de nuevo, los renglones tuvieron que torcerse para que el relato fuera glorioso. Había ganado la París-Niza, que con frecuencia designa al vencedor del Tour.
Con la clavícula rota, su entrenador lloraba mientras él preguntaba si podría estar listo para el mes de julio.
Porque las cosas pasan por algo, se curó a tiempo. Ganó la Vuelta a Suiza y, de nuevo el destino, quiso que Froome no optara a su quinta victoria en la ronda gala por una desgraciada caída en la Dauphiné.
A causa de dos caídas, la propia y la de Froome, Egan Bernal, de 22 años, se encontró en Bruselas para festejar los cien años del maillot amarillo como co-líder del mejor equipo del mundo. Un cebo demasiado goloso para su ambición.
Se pasó todo el Tour escondiendo sus cartas tras la sombra de Thomas, el vencedor saliente, el experimentado que podía soportar la presión de ser favorito.
Pero el disfraz no resistió a la altura. Cuando las carreteras del Tour se elevaron por encima de los 2.000 metros y rezumaban el aroma de sus Andes natales, de sus Alpes de adopción, emergió el instinto del ganador, que algunos identifican ya con el del «caníbal», el belga Eddy Merckx que le colocó el maillot amarillo en la París-Niza y le saludó en Bruselas con la mirada de quien ve la madera que forjó su leyenda.
Su ataque en Iseran está ya en la historia del Tour. Pero Bernal ha olido ya el aroma adictivo de la gloria.